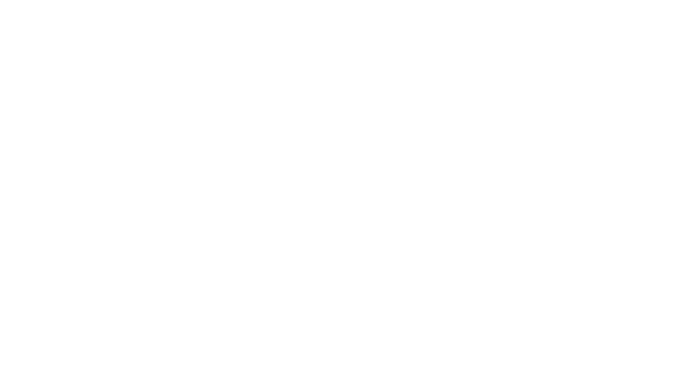Al abordar la poética de lo real en la sexta edición de la revista nos propusimos darle un tono esperanzador a su contenido acerca del porvenir, tanto del documental como del mundo en que vivimos sin dejar de sorprendernos. Después del número anterior, sobre las catástrofes de lo real, dirigimos la atención a la producción documental sobre personajes, grupos, acontecimientos sociales y diversas prácticas humanas, con aproximaciones formales y estéticas que permiten suponer que no todo está perdido y podemos confiar en el futuro.
Se trata de un número en el que se exponen actitudes creativas y de resistencia mediadas por el arte; soplos de vida que tienen un anhelo profundo de continuar y luchar por un planeta digno, en el que puedan coexistir sus diferentes formas de vida. Una edición que acude a la poesía como medida preventiva del desastre, que propicia la correspondencia entre autores como forma creativa de convivir y que resalta la producción documental de las mujeres en una época donde lo femenino contrarresta la actitud patriarcal que ha dominado el mundo durante tanto tiempo.
Empezamos a considerar los temas para este número cuando en los muros de varias ciudades apareció un grafiti que decía: «Las cuchas tienen razón». Escuchamos entonces el testimonio de Margarita Restrepo, una de las madres de desaparecidos de la Comuna Trece en Medellín, a las que hace referencia la frase. Sus palabras dialogan en la revista con los ensayos audiovisuales de los alumnos de documental de la Escuela Nacional de Cine (ENACC) sobre la respuesta de los artistas urbanos a la Operación Orión, evocando la entereza de las madres víctimas de «falsos positivos», acerca de las que escribe Alexandra Cardona.
Nuestra sexta edición recuerda la resistencia a través del tejido con el que se bordan visiones de paisajes diversos por las mujeres de una comunidad indígena en el estado de Guerrero (México), sobre las que escribe la realizadora Mariana Xochiquétzal Rivera. También invitamos a varios colegas a tejer reflexiones, recordar instantes de vida y bordar amistades como sucede con la correspondencia entre las directoras Juliana Fanjul, en México, y Catalina Villar, en París; a confrontar opiniones sobre el oficio cinematográfico, como podrá leerse en las cartas que se cruzaron, con base en la película O canto das amapolas, la directora Paula Gaitán, desde São Paulo, Brasil, y su primo, el editor Gustavo Vasco, en Bogotá; a conversar sobre la película Bajo una lluvia ajena, de Marta Hincapié, quien le escribió desde Río Negro (Antioquia) a la investigadora y docente Carmen Viveros, en Barranquilla, y al cruce de videocartas entre las académicas María Luna, desde Barcelona, y Ana María López en Medellín.
Recuperamos trazos de la historia de los colectivos del cine femenino en América Latina en el artículo de María Elena Rueda y sus ecos contemporáneos en piezas documentales como La libertad es mi causa, de Claudia Bermúdez, sobre el movimiento para la legalización del aborto, y le hacemos un homenaje a la vida y obra de Gabriela Samper con la semblanza que se descubre en el libro Mi Gabriela, escrito por su hija, la realizadora Mady Samper.
Fieles a la metáfora del viaje, la revista enseña un mapa novedoso en el artículo de Valentina Giraldo, Silbaban juntas La Internacional en una sala de cine, sobre el documentalista japonés Masao Adachi, quien traza un paralelo entre Palestina y Japón, dejando en claro que «el paisaje puede ser una imagen política y una posibilidad poética». Se ven territorios, comunidades y personajes que se relacionan con las fuerzas que los confrontan; textos como Pedro Lemebel y Mon Laferte: poetas sin fronteras, de Joanna Ripossi, sobre dos artistas que enfrentaron la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, como fue el caso de Pedro Lemebel, y labraron su camino enfrentando las dificultades como la cantante Mon Laferte, así como también recordamos la obsesión por la memoria de la pintora Beatriz Gonzalez en un país desmemoriado como es Colombia, retratada en mi documental ¿Por qué llora si ya reí?
Mariana García y Natalia Rueda nos cuentan cómo el cine es una realidad en el departamento de Caquetá (Colombia) gracias al delirio de un activista cultural como Alirio González, al frente de la Escuela Audiovisual Infantil de Belén de los Andaquíes, mientras que Víctor Gaviria nos pasea por las entrañas de los infiernos urbanos descubriendo en el espejo de la realidad personajes que bajo su lente revelan su propia poesía. Así mismo, el realizador Juan de la Mar denuncia la discriminación ante los enfermos de VIH y los hermanos Mauricio y Andrés Carmona Rivera nos presentan en un texto sobre su documental Estancia cómo se vive en un inquilinato de Medellín el que parece un baile de ángeles y demonios.
Cierra la edición un homenaje en clave poética escrita por Hugo Chaparro Valderrama al cine del documentalista chileno Ignacio Agüero y un conjunto de reseñas escritas por algunos de los curadores de la MIDBO 27.
¡Bienvenidos a La pesadila de Nanook!